Los viajes de un cartógrafo obsesionado con el tiempo
Miguel Fernández-Cid
Catálogo de la exposición en la Galería May Moré, Madrid, 1996
Catálogo de la exposición en la Galería May Moré, Madrid, 1996
Afincado en Madrid desde 1974, Aníbal Merlo (Buenos Aires 1949) realiza su primera individual madrileña en 1988, en el entonces activo Centro Nicolás Salmerón. Poco tarda en exponer con la galería Emilio Navarro, con quien comparte rumbo hasta cambiar de década. Años atrás había realizado individuales en Bonn, Buenos Aires y Bruselas, en la galería Diálogo, de Rubén Forni, un uruguayo que tuvo bastante relación con artistas españoles de generaciones e intereses próximos a los de Aníbal Merlo. Si ese es el entorno, las orillas que se divisan desde el camino elegido por nuestro pintor, quienes recuerden sus primeras imágenes retornarán a un momento de especial devoción por una materia nunca excesiva aunque visible, terrosa, física. A una pintura en la que se apreciaba el efecto de las enseñanzas de los expresionistas abstractos americanos, matizado por un peculiar sentido del orden, de la contención, de la medida. A una obra en la que dialogan las devociones propias de quien se muestra seducido por los ecos, por el lenguaje y por los significados: por la pintura. A formas de apariencia neutra pero referenciales, una especie de diario soterrado, interior, propio. Imágenes en las que se creaba el clímax provocando barridos de materia, introduciendo una especie de enigmáticos signos, cuyo sentido último sólo en ocasiones es desvelado por títulos poetizados. Argumentos que trazan el retrato de un pintor lírico, de no ser por el modo como da entrada a cortes secos, bruscos, que transforman cada imagen en una pregunta y dos direcciones. A finales de los 80, se mostraba pintor con oficio y un gusto por la materia que le permitía inclinarse hacia posturas entonces en alza. Ajeno a esos sonidos, siguió la búsqueda de argumentos propios, en un empeño que le relegó durante un tiempo, por más que su silencio coincidiese con un claro fortalecimiento de sus intereses, por una sugerente interiorización de su propuesta. La prueba máxima la ofrece al presentar, mediado 1992, una serie de esculturas, que en su momento no fueron correctamente entendidas. No se trataba, como en otros casos, del pintor que entra en las tres dimensiones buscando salidas que la pintura le niega, sino de ampliar el lenguaje hacia el territorio que en cada momento demanda. Recordar ahora Río, ríos o Viento y superficie es sentir como evidente lo que entonces quedaba oscuro: no estábamos ante un cambio de registro sino ante una pintura física. Ante un impulso que pide una resolución densa, corpórea. En esa línea se inscribe el trabajo posterior, del que es exponente la obra que presenta en la galería madrileña May Moré: pinturas en las que se mantienen los debates, con el añadido de una consciencia absoluta, reforzada. Las imágenes anteriores evocaban, éstas aluden y provocan, sacan a relucir lo que antes quedaba en eco. Cada obra tensa al máximo lo que enuncia, de ahí que unas se inclinen abiertamente del lado de las tres dimensiones, y busquen otras el tono más frágil, alargando los formatos de la pintura. Del conjunto se obtienen no pocas certezas: el pintor actúa de cartógrafo, convirtiendo el soporte en el medio idóneo para relatar un viaje, real o imaginado. Sus obras tienen aspecto de pieles, de mapas, de territorios visitados, anotados. La presencia de fragmentos de mapas y planos en las pinturas no hacen más que duplicar lo sabido: el juego con las calidades, la introducción de fórmulas propias del collage actúan como fórmulas para situar datos y recuerdos. Tal vez no esté de más volver sobre el relato escrito por Aníbal Merlo para la colección de libros de artistas, propiciada desde la galería May Moré. Nuestro pintor escribe Tag, informe sobre la vida, la muerte y otras costumbres de este lugar, un breve relato en el que palabras e imágenes recrean tanto la vida breve de los tag, como la seducción que el tiempo ejerce en quien narra: el tiempo y la mirada, la forma de vivirlo, de sentirlo, su relatividad. Los tag apenas viven veinticuatro horas y pasan su hipotética mañana descansando tras un gran desayuno, que no es sino el resultado de haberse alimentado del cuerpo de su progenitor, pero tienen tiempo para componer "curiosos dibujos en la arena de la playa, que otros contemplan en silencio mientras el día se va replegando".
Dibujos en la arena, pintar huellas: no son malas metáforas del quehacer de Aníbal Merlo, un experto en el fabular no directo, en dar las voces, en el señalar caminos por donde dirigir las investigaciones. En transmitir los efectos de una seducción, tal vez porque se trate de un artista observador y seducido. De otro libro de artista, fechado en 1995, es una frase desplegada a modo de poema aéreo a través de un dibujo con tintes de paisaje: "Cada vida, / cada segmento de tiempo, / es un pequeño papel plegado/que se va abriendo/ para enseñarnos/ su dibujo secreto”. El libro se titula Tesis/ Antítesis y lo que antecede es, lógicamente, la tesis. Puede tomarse por una confesión, por un acto de fe, no en vano en sus pinturas son los papeles secretos los que esconden las voces bajas, las evocaciones, los ecos de cada viaje. En los fragmentos, por tanto, están esos detalles que desvelan lo cotidiano. No trata de otra cosa esta pintura: simplemente sigue el rumbo de un día a día, y lo sigue sin pretender demostrar una actividad señera. La pintura trata de la cotidianeidad. No es extraño que vuelva sobre situaciones, que insista en algún efecto, que reitere un tiempo casi detenido. “Puedo despertar”, advierte un cuadro, pero lo hace de un modo leve. No existen paisajes épicos, porque no hay dibujo firme ni ruinas, sino un viento contaminado: Paisaje celeste. Collages muy trabajados en superficie, en finas capas, casi entrando en el soporte, y unas grietas leves que anuncian que algo sucede: El retorno. Pintar huellas, dejarlas reposar, dar fe de sus cambios, del efecto del tiempo. La gota ahueca un paisaje; Aníbal Merlo trata de pintar la acción detenida y sus consecuencias. No se ocupa de un instante sino de siglos de acción lenta, de vida. Ofrece pruebas de lo que sucede, pero elude el exceso de dinamismo, elige una densidad que es observación y silencio, huellas en paisajes deshabitados.
Un giro leve se establece en aquellos cuadros en los que fuerza la dirección del formato, Itinerarios perdidos. Cuadros casi siempre verticales, que tienden a agruparse, a apoyarse entre sí. Cuadros de rumores, con algo de paisajes tras silenciosas batallas, tras suaves pero intensos amaneceres. Porque los contrarios se unen: existe una tendencia al fragor, pero otra igual de intensa reclama un mirar detenido. Un gesto prolongado, otro oculto, un azul intenso, un color que orea, diminutos collages, alargadas grietas, fragmentos de mapas, hojas olvidadas: materiales rastreables en estos cuadros; materiales nunca azarosos, a los que es fácil imaginar un sentido, un valor simbólico. Pruebas de que algo ocurre o ha ocurrido, aunque no sea más que un paseo, un viaje. Que el paisaje ha sido visto, que se ofrece a nuestra vista. El tiempo, esa sustancia proclama una escultura en la que domina más la forma que un color rebajado, restado, raspado, como empeñándose en marcar el paso del tiempo, el efecto de la historia. Sustancia o no, a Aníbal Merlo le tienta lo corpóreo. Se aprecia de un modo claro en sus esculturas, cortezas de paisaje congelado: busca una forma en el interior de la madera, En el jardín del monasterio contrapone el efecto de un exterior geométrico y la huella vivida en un interior vaciado, pintado primero y posteriormente restada con cuidado la pintura, Sueño olvidado. Paisaje sin habitar, huellas del paisaje, recuerdos, memorias: se unen los surcos, las marcas, a veces heridas. Densas, nunca intensas. Nunca grito sino tiempo. No es otro el argumento: los viajes de un cartógrafo obsesionado con el tiempo.
Francisco Calvo Serraller
El talante romántico de Aníbal Merlo
(El País, julio de 1996)
La esencia lírica y soñadora del artista aflora en sus trabajos, donde la madera aparece iluminada por el color.
No es frecuente hallar, en el remate de la temporada, una exposición individual de enjundia y, además, tratada con la misma generosidad como si estuviéramos en un momento comercialmente óptimo. Pero así lo ha hecho la galerista May Moré y hay que elogiárselo. El artista presentado en cuestión es Aníbal Merlo (Buenos Aires, 1949), un pintor argentino que reside en Madrid desde 1974. Por otra parte, al darse a conocer a comienzos de los ochenta, que es cuando comenzó a exponer en España y en el extranjero, sus coordenadas artísticas tienen que ver mucho con la estética expresionista de aquella fecunda y embravecida década.
La exposición actual de Merlo, de gran ambición, pues reúne un cuantioso conjunto de pinturas, esculturas y dibujos, nos revela el punto donde ahora se encuentra, que enlaza con el espíritu romántico desde el que arrancó, aunque con referencias más figurativas, sobre todo en sus paisajes. En Merlo, se funden pintura y escultura, pues suele emplear como soporte la madera, que puede tallar en formas variadas, pero que también es pigmentada. Personalmente, lo que más me ha convencido ha sido precisamente ese trabajo artístico de la madera, que es el comparativamente más rico y personal, y donde su autor, de respira soñadora y literaria, puede encauzar más su sentido simbolista, su amor por lo orgánico, su imaginativa plasticidad, así como su natural talante de expresionista. Merlo inventa mundos cuyos restos luego materializa procurando subrayar su acento arcaico, su dimensión ancestral, como fuera del tiempo. En cierta manera, es un artista de mitologías, de raíz, en efecto, muy romántica.
Dibujos en la arena, pintar huellas: no son malas metáforas del quehacer de Aníbal Merlo, un experto en el fabular no directo, en dar las voces, en el señalar caminos por donde dirigir las investigaciones. En transmitir los efectos de una seducción, tal vez porque se trate de un artista observador y seducido. De otro libro de artista, fechado en 1995, es una frase desplegada a modo de poema aéreo a través de un dibujo con tintes de paisaje: "Cada vida, / cada segmento de tiempo, / es un pequeño papel plegado/que se va abriendo/ para enseñarnos/ su dibujo secreto”. El libro se titula Tesis/ Antítesis y lo que antecede es, lógicamente, la tesis. Puede tomarse por una confesión, por un acto de fe, no en vano en sus pinturas son los papeles secretos los que esconden las voces bajas, las evocaciones, los ecos de cada viaje. En los fragmentos, por tanto, están esos detalles que desvelan lo cotidiano. No trata de otra cosa esta pintura: simplemente sigue el rumbo de un día a día, y lo sigue sin pretender demostrar una actividad señera. La pintura trata de la cotidianeidad. No es extraño que vuelva sobre situaciones, que insista en algún efecto, que reitere un tiempo casi detenido. “Puedo despertar”, advierte un cuadro, pero lo hace de un modo leve. No existen paisajes épicos, porque no hay dibujo firme ni ruinas, sino un viento contaminado: Paisaje celeste. Collages muy trabajados en superficie, en finas capas, casi entrando en el soporte, y unas grietas leves que anuncian que algo sucede: El retorno. Pintar huellas, dejarlas reposar, dar fe de sus cambios, del efecto del tiempo. La gota ahueca un paisaje; Aníbal Merlo trata de pintar la acción detenida y sus consecuencias. No se ocupa de un instante sino de siglos de acción lenta, de vida. Ofrece pruebas de lo que sucede, pero elude el exceso de dinamismo, elige una densidad que es observación y silencio, huellas en paisajes deshabitados.
Un giro leve se establece en aquellos cuadros en los que fuerza la dirección del formato, Itinerarios perdidos. Cuadros casi siempre verticales, que tienden a agruparse, a apoyarse entre sí. Cuadros de rumores, con algo de paisajes tras silenciosas batallas, tras suaves pero intensos amaneceres. Porque los contrarios se unen: existe una tendencia al fragor, pero otra igual de intensa reclama un mirar detenido. Un gesto prolongado, otro oculto, un azul intenso, un color que orea, diminutos collages, alargadas grietas, fragmentos de mapas, hojas olvidadas: materiales rastreables en estos cuadros; materiales nunca azarosos, a los que es fácil imaginar un sentido, un valor simbólico. Pruebas de que algo ocurre o ha ocurrido, aunque no sea más que un paseo, un viaje. Que el paisaje ha sido visto, que se ofrece a nuestra vista. El tiempo, esa sustancia proclama una escultura en la que domina más la forma que un color rebajado, restado, raspado, como empeñándose en marcar el paso del tiempo, el efecto de la historia. Sustancia o no, a Aníbal Merlo le tienta lo corpóreo. Se aprecia de un modo claro en sus esculturas, cortezas de paisaje congelado: busca una forma en el interior de la madera, En el jardín del monasterio contrapone el efecto de un exterior geométrico y la huella vivida en un interior vaciado, pintado primero y posteriormente restada con cuidado la pintura, Sueño olvidado. Paisaje sin habitar, huellas del paisaje, recuerdos, memorias: se unen los surcos, las marcas, a veces heridas. Densas, nunca intensas. Nunca grito sino tiempo. No es otro el argumento: los viajes de un cartógrafo obsesionado con el tiempo.
Francisco Calvo Serraller
El talante romántico de Aníbal Merlo
(El País, julio de 1996)
La esencia lírica y soñadora del artista aflora en sus trabajos, donde la madera aparece iluminada por el color.
No es frecuente hallar, en el remate de la temporada, una exposición individual de enjundia y, además, tratada con la misma generosidad como si estuviéramos en un momento comercialmente óptimo. Pero así lo ha hecho la galerista May Moré y hay que elogiárselo. El artista presentado en cuestión es Aníbal Merlo (Buenos Aires, 1949), un pintor argentino que reside en Madrid desde 1974. Por otra parte, al darse a conocer a comienzos de los ochenta, que es cuando comenzó a exponer en España y en el extranjero, sus coordenadas artísticas tienen que ver mucho con la estética expresionista de aquella fecunda y embravecida década.
La exposición actual de Merlo, de gran ambición, pues reúne un cuantioso conjunto de pinturas, esculturas y dibujos, nos revela el punto donde ahora se encuentra, que enlaza con el espíritu romántico desde el que arrancó, aunque con referencias más figurativas, sobre todo en sus paisajes. En Merlo, se funden pintura y escultura, pues suele emplear como soporte la madera, que puede tallar en formas variadas, pero que también es pigmentada. Personalmente, lo que más me ha convencido ha sido precisamente ese trabajo artístico de la madera, que es el comparativamente más rico y personal, y donde su autor, de respira soñadora y literaria, puede encauzar más su sentido simbolista, su amor por lo orgánico, su imaginativa plasticidad, así como su natural talante de expresionista. Merlo inventa mundos cuyos restos luego materializa procurando subrayar su acento arcaico, su dimensión ancestral, como fuera del tiempo. En cierta manera, es un artista de mitologías, de raíz, en efecto, muy romántica.
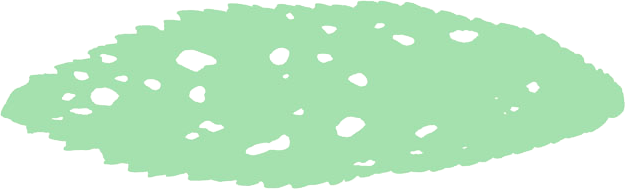 index
index